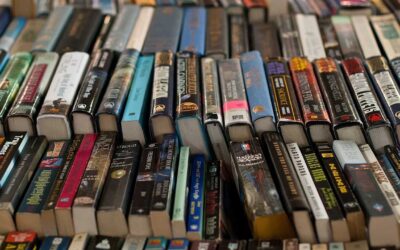Debilidades
“No tenías ninguna,
yo solo una,
que amaba”
Bertolt Brecht
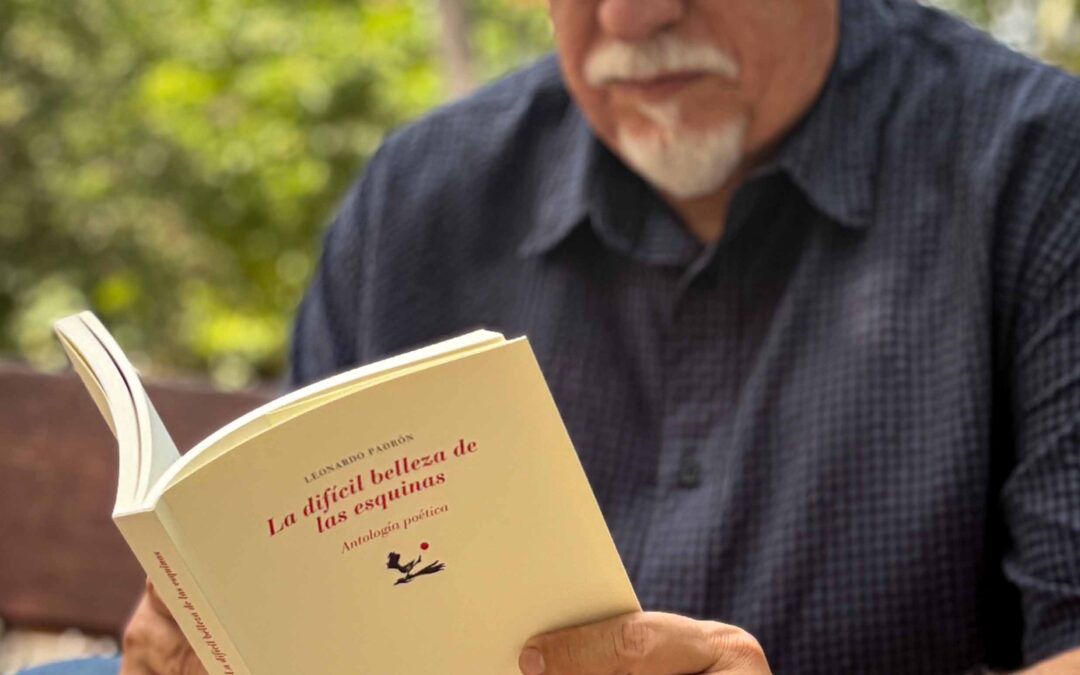
Tras los pasos literarios de Leonardo Padrón | Entrevista
Explora la mente de Leonardo Padrón, poeta, narrador y guionista. Descubre cómo fusiona lo urbano, el amor y la memoria en su poesía y el impacto de Venezuela en su obra. Un viaje literario por su nueva antología y su visión del arte.

El amor, el horror, el dolor y la feminidad
Fue Wayne C. Booth quien, en 1961, articuló esta idea con precisión quirúrgica en La retórica de la ficción, donde propuso que la voz narrativa no es solo un vehículo para la historia, sino un ente con sus propias agendas, capaz de moldear o quebrar la confianza del lector. En ese espacio movedizo entre lo dicho y lo oculto, la novela se transforma en un espejo roto
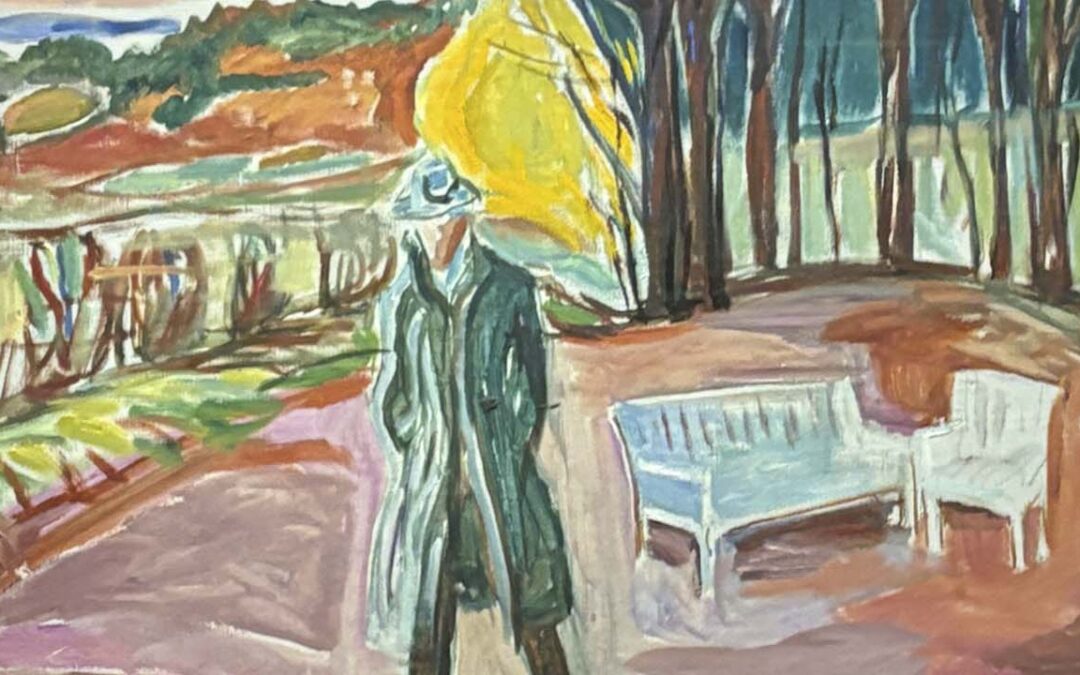
Exposición “Retratos de Edvard Munch” en el Reino Unido
Edvard Munch Portraits es la primera exposición en el Reino Unido dedicada exclusivamente a Munch como retratista, una parte esencial y que deja absortos, casi hechizados a los visitantes, sin embargo, hasta ahora, no se le ha hecho verdadero reconocimiento.

Clausura de la Exposición “Discursos en relación” | Miami
Arts Connection Foundation anuncia el cierre de la exposición Relational Discourses este sábado 31 de mayo, a partir de las 7:00 p.m. La muestra colectiva, curada por Gerardo Zavarce, reúne obras de los artistas venezolanos Lourdes Peñaranda, Elsy Zavarce y Luis Gómez, quienes abordan, desde distintas disciplinas, los temas de migración, identidad y memoria.

“Arpita Singh: 60 años de creación” en la Galería Serpentine
La prestigiosa Galería Serpentine presenta Remembering, la primera exposición individual de la artista fuera de la India, en un recorrido que da cuenta de su compleja y fascinante trayectoria. A través de pinturas, dibujos y acuarelas, la muestra ofrece una mirada profunda al universo simbólico de Singh.
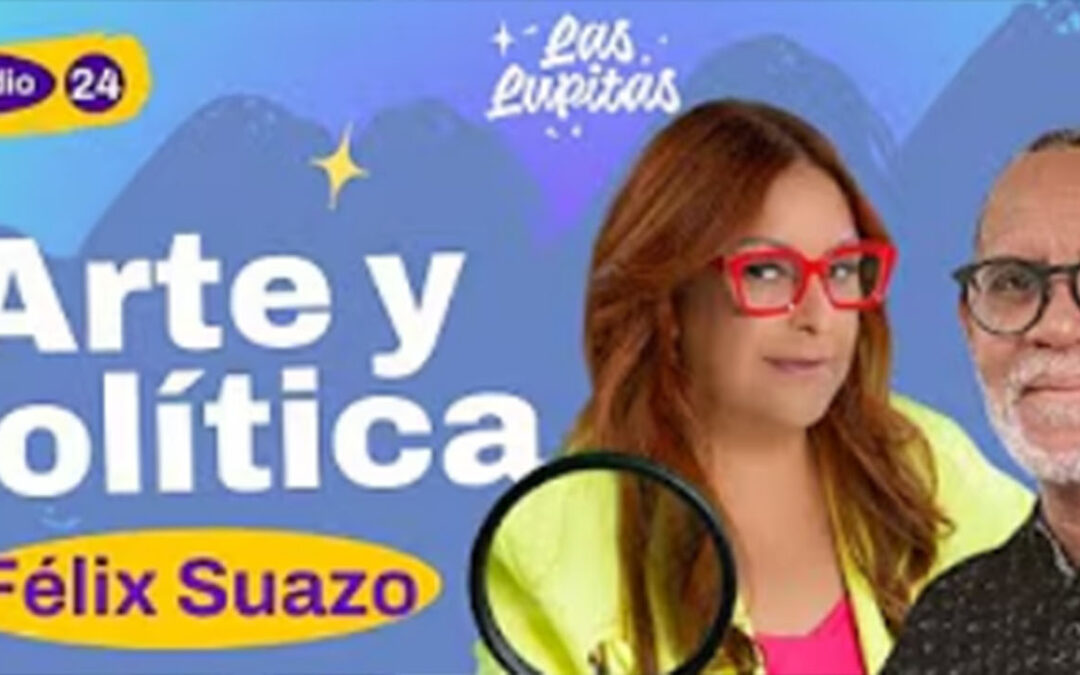
Arte y política con el curador Félix Suazo | Las Lupitas
¿Qué relación tiene la política con el arte? ¿Cómo ha sido el desarrollo artístico en Venezuela? Política e ideología, ¿son lo mismo? En este episodio, el curador Félix Suazo nos dará respuesta a cada una de estas preguntas

La importancia de la postura y la coherencia en la vida – Reflexiones con María Ojeda
En el último episodio de «Esto se pone mejor», tuvimos el honor de conversar con María Ojeda, facilitadora y mentora de conciencia corporal, especialista en sound healing y sanación vibracional. Durante la charla, exploramos temas profundos como la postura, la coherencia, el autoconocimiento y la conexión entre cuerpo, alma y espíritu.

El Abstraccionismo de Ina Bainova en el CCAM
Una retrospectiva que expresa el estilo y la creatividad de esta experimentada artista y docente búlgara, radicada en Venezuela desde los años setenta, puede apreciarse en el Centro Cultural de Arte Moderno, ubicado en La Castellana, dentro de la capital de Venezuela.

Así Vivimos El Sistema Fest
La Primera Sinfonía de Vive El Sistema Fest reunió en tarima a más de 8.000 músicos en más de 250 conciertos que se llevaron a cabo en Caracas y 13 estados del país, Vive el Sistema Fest resonó por todo el país durante la celebración por el 50 aniversario de El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela
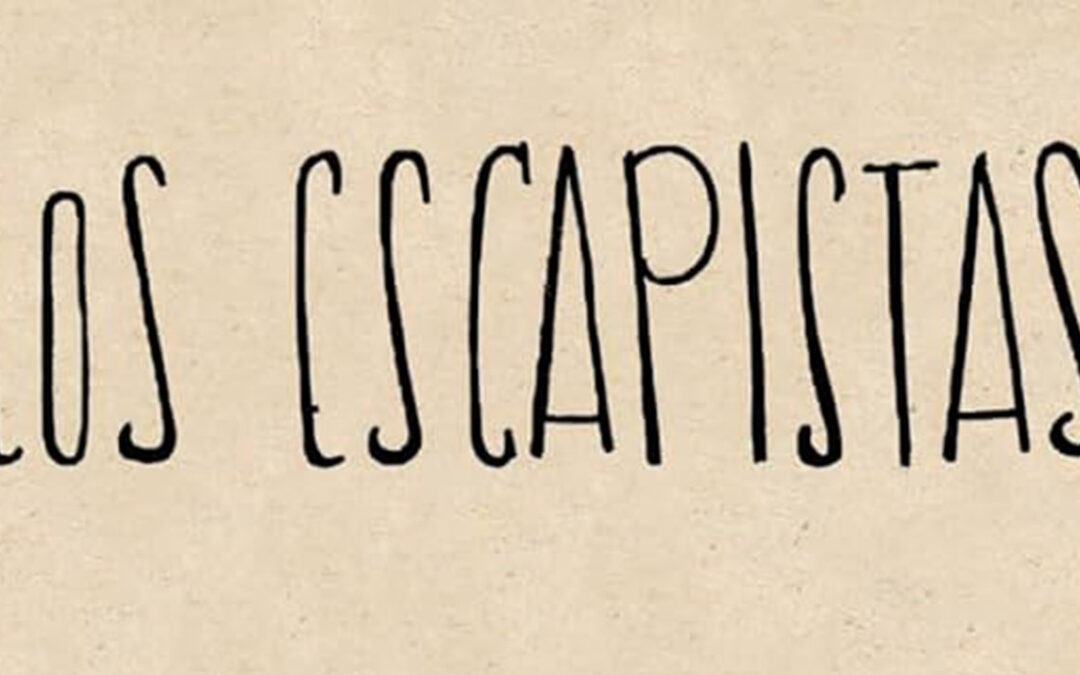
“Los Escapistas” de Fedosy Santaella
Fedosy Santaella con Los escapistas (Oscar Todtmann Editores, Caracas, 2025), un libro de doce relatos en donde el punto en común de todos es el asombro y el escape —simbólico o real— en los que están inmersos los personajes
Las únicas metáforas verdaderamente importantes son aquellas que pueden universalizarse. Una mirada poco atenta al cuento “Chacales y Árabes” de Kafka puede llevarnos a pensar que el autor trata de dibujar la problemática que cierta población judía enfrentaba en la Europa previa a la II Guerra Mundial. Kafka conocía muy bien al asunto, el mismo era un judío polaco a quien la tuberculosis lo salvó, quizás, del horror del campo de concentración, que fue vivido por muchos de sus contemporáneos. Kafka era mucho más intrincado e intentaba, más bien, dar cuenta de la presencia del mal y su enmascaramiento entre nosotros. La historia reviste cierta complejidad. Un hombre del norte de Europa hace un viaje por el desierto en una caravana que está conformada por árabes. Una noche se detienen en un oasis a descansar. En algún momento, el viajero se aleja un poco del campamento para encontrarse, –infame destino–, con una manada de chacales que lo rodean y lo inmovilizan con sus fauces. El mayor se acerca al hombre y le explica el odio ancestral que existe entre ellos y quienes le acompañan. Le dice que se trata de una raza impura y le pide que los degüelle para así liberarlos de su presencia y su maldad. Ese acto será, según el anciano chacal, suficiente para librarse de su presencia malsana y construir la paz. Diciendo esto, el animal le ofrece unas tijeras con las cuales cumpliría su destino. El jefe de la caravana se acerca y con un látigo gigantesco logra controlar a los animales. Riendo le dice a nuestro hombre que esto pasa con frecuencia, –desde hace una eternidad los chacales buscan a algún extranjero que cumpla con sus deseos y acabe con nosotros–. En la última escena la árabe entrega a los animales el cadáver de un camello que ha fallecido por cansancio; los carroñeros se lanzan sobre él y empiezan a devorarlos mientras el árabe intenta evitarlo proporcionándoles latigazos en el hocico, solo para demostrar que el instinto vital de los animales es mayor que su temor por el castigo. Los hombres abandonan finalmente la escena dejando que los animales disfruten del festín. Creo que el cuento señala de manera magistral la relación dialéctica que en general existe entre la civilización y la barbarie. Pero además nos muestra la manera sutil como la segunda puede enmascararse y posicionarse en nosotros con argumentos casi convincentes. No es sino cuando la barbarie se somete a sus propios apetitos, cuando podemos reconocer su naturaleza sórdida y perversa.
Yo le tengo miedo a los salvadores de la patria, a aquellos que se creen predestinados, a esos que creen haber recibido el mandato de salvarnos. Más de una tragedia ha sido orquestada desde la voluntad de los que quieren volver a las raíces, convocar al panteón de los héroes, salvaguardarnos del mal. Sobre todo, cuando se observa solamente el mal que descubre en el otro y nos olvidamos el que podría albergarse dentro de nosotros mismos. Algunos años más tarde el problema es retomado por Hannah Arendt, –que no en vano era una gran lectora de Kafka–, en su libro Eichmann en Jerusalén. Allí relata cómo el mal puede llegar a banalizarse cuando se le convierte en un mero proceso burocrático, que borra toda evidencia de humanidad en aquel que es objeto de su acción. Así, el torturado es despojado de su nombre para ser convertido en un número de expediente y ser tratado como tal. En tal sentido, dice Arendt, el funcionario no requiere de entrada la calificación de malvado. Seguramente el torturador es capaz de amar a sus hijos, disfrutar de una película romántica con el amor de su vida y dormir sin desvelarse. Cuando el hombre se despoja de su conciencia moral, deja de ver al otro como un igual. Lo despersonaliza, lo convierte en un objeto y lo trata como tal. Esto se muestra claramente en la película “La vida de los otros” dirigida por Florián Henckel von Donnersmarck y ganadora en 2006 del premio Óscar a la mejor película extranjera. Un capitán de la Stassi encargado de vigilar a un dramaturgo disidente empieza a cuestionar sus convicciones cuando se somete a las dinámicas del arte y la cultura con las cuales enriquecía su vida el librepensador. Así, el policía descubre la poesía de Bertolt Brecht entre los libros prohibidos que se guardaban en el apartamento que le correspondía vigilar. Es desde esta nueva sensibilidad humana desde la cual empieza a cuestionar sus convicciones y su ideología, tanto como la validez moral de la función que cumple. ¿Es acaso justo vigilar a los otros, controlarlos y someterlos a una justicia, también kafkiana, por el mero hecho de pensar como lo hacen? Es esa nueva postura ante el mundo lo que lo lleva a salvar la vida de quien estaba destinado a ser su víctima fatal, lo hace en cumplimiento de un deber moral y a costa de su propia comodidad.

Un drama similar, aunque, claro, en su propia dimensión, se produce entre quienes se han visto obligados, por las razones que fueran, a abandonar sus países e iniciar, muchas veces desde cero, una nueva vida y quienes los reciben. Me refiero a que muchas veces existe una incomprensión hacia el migrante y sus razones que, aunque no implique su exterminio, muchas veces suponen el aislamiento social y la exclusión. Uno escucha las declaraciones que sobre los migrantes ha realizado la primera ministra Italiana Giorgia MIloni y no puede menos que estremecerse.
Pensar en la posibilidad de declarar una emergencia migratoria que suponga derogar las normas que dentro del ordenamiento jurídico supriman los derechos de los migrantes, supone, por definición, despojar al individuo de su calidad de ciudadano, someterlo a una situación de indefensión, despojarlo de, al menos, una parte de su humanidad. Todo esto sin considerar las razones que lo llevaron a lanzarse al mar e intentar cruzar el Mediterráneo. Nadie duda que se trata de un problema complejo, pero una postura ética sobre el asunto implica colocarnos en los zapatos del otro (o al menos intentarlo). Según Albert 0. Hirschman (Exit, Voice, and the State, 1978) a veces no queda otra alternativa que irse. En efecto, la gente se va cuando la vida está en riesgo o cuando no existe la posibilidad de vivir una vida que valga la pena ser vivida para ponerlo en palabras de Amartya Sen. Además, supone olvidar, por ejemplo, que el principio de no devolución está contemplado en la Convención de Ginebra sobre el Estatuto del Refugiado.
Vivimos en sociedades multiculturales y diversas, la posibilidad de convivir y construir el futuro pasa por reconocernos en el otro, abandonar la otredad, incorporarlo dentro de la dimensión cultural de nuestra sociedad. Se trata de avanzar juntos en la misma dirección, definir una ruta común que integre los saberes que se han encontrado en el camino, justificar nuestras convicciones éticas y no funcionar según nuestras percepciones, distorsionadas o no, de la realidad. Se trata, no sólo de aceptar la presencia de quien percibimos como diferente, sino más bien reconocerlo desde su humanidad, integrarlo a las dinámicas propias de la sociedad receptora, entender que al final la convivencia colectiva tiene un componente ético imprescindible, que ese componente nos iguala y que, a lo mejor, nos permite conocer a alguien interesante con visiones, saberes y experiencias diferentes y muchas historias que compartir. Las sociedades no se “rompen” por la presencia de lo diverso, en todo caso se enriquecen. Salvaguardar la homogeneidad cultural y la pureza puede llevarnos a cometer acciones terribles. Estoy seguro de que los chacales del cuento actuaban de buena fe, aunque su solución al problema que percibían fuese terrible y criminal. ¡Así suele suceder!
Tal vez te interese ver:
Crónica de una muerte anunciada | Otra mirada
A mí me interesa su carácter intertextual, la manera como mezcla el relato policial, con la crónica periodística y el realismo mágico que es característico en el trabajo del autor … Reflexiones de Miguel Ángel Latouche.
El asunto no es personal | Otra mirada
El aprendizaje teórico requiere un trabajo personal que corresponde al que pretende aprender y no al que enseña, que no es más que una guía. Al que aprende le toca lidiar por sí mismo con los temas, tomar las palabras del maestro … Reflexiones de Miguel Ángel Latouche.
Sobre el insulto y su poder corrosivo | Otra mirada
Se ha vuelto común escuchar en el discurso público que se utilice el insulto como una forma de descalificar, al contrario. Sin importar las tendencias ideológicas o las posturas políticas, se arremete duramente contra el otro … Reflexiones de Miguel Ángel Latouche.
Doctor en Ciencias Políticas y escritor.
Columnista en The Wynwood Times:
Otra mirada