
Me llevó unas semanas aceptar que sufría uno de los dolorosos bajones depresivos que, de vez en cuando, suele provocar la ansiedad. Traté de convencerme que el cansancio, el mal humor, el desánimo y en especial, la profunda sensación de confusión que me atormentaba a toda hora, era fruto —como no— de la interminable cuarentena. O de la cualidad insólita de la emergencia sanitaria en el mundo. O la crisis del país, el mal carácter de mi roommate, la sensación… Bueno, notoriamente razones no faltan para un inesperado sacudón anímico en medio de un año que tiene un terrorífico —innegable— parecido con la peor de las jugadas de Jumanji imaginables. Pero en mi caso, al final debí admitir que no se trataba de algo pasajero, tampoco que se iba a solucionar por las buenas. De modo que, deprimida.

“Riprosipe thamou hithithiwe” Libros de conocimiento | Galería ABRA
Este sábado 28 de febrero de 2026, a las 10:00 a.m., la galería ABRA inaugurará en el galpón 9 del Centro de Arte Los Galpones la exposición Riprosipe thamou hithithiwe (Libros de conocimiento), del artista yanomami Sheroanawe Hakihiiwe.

2024 | Distopía de un proyecto de “rehabilitación” | Por Rubén Machaen
2024 | Distopía de un proyecto de “rehabilitación” | Un relato de Rubén Machaen

“Entre telas” y “Maestros” en la Galería Impulsarte
La muestra “Entre telas” es una propuesta que, bajo la curaduría de Alberto Asprino, pone el foco en la experimentación y el lenguaje de las nuevas generaciones de artistas venezolanos. “Maestros: una mirada al canon venezolano”, es una ambiciosa muestra que reúne a las figuras fundamentales que cimentaron la modernidad visual en el país

Branding sensorial: el arte de crear marcas con vida propia
Mayte Olmo - Branding Sensorial CARACAS, VENEZUELA – 20 de febrero de 2026 — Por décadas, el branding se limitó a lo que el ojo podía ver: un logotipo, un color y una tipografía. Sin embargo, en un entorno saturado de pantallas y publicidad digital, lo visual ha dejado de ser suficiente para...

Madrid Design y la Escuela Sur muestran su Mínimo Común
En el marco del Madrid Design Festival 2026, la exposición «Mínimo Común» habita la Sala Antonio Palacios del Círculo de Bellas Artes. Bajo la curaduría de Ana Fernando, artistas internacionales transforman el gesto y el hilo en estructuras de memoria y vanguardia.
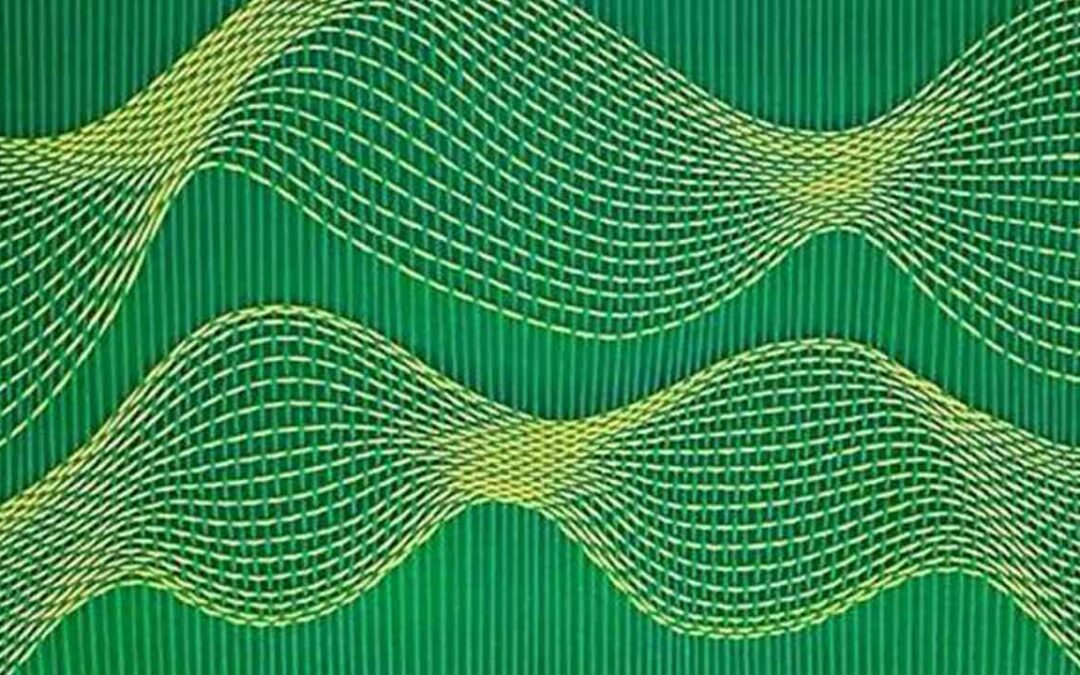
“Mundos Paralelos” en la Galería de Arte GAAS
La exposición titulada “Mundos paralelos”, se encuentra en la Galería de Arte GAAS del Hotel Altamira Suites, con un conjunto de obras de los artistas Carlotta Cramer-Klett, Aura Reyes, Alberto Brandini, Rosanna Martínez y Patricia Rabbath, bajo la curaduría de Patricia Gascue, Maria Teresa Govea-Meoz y Marina Taylhardat.

Elisa Benedetti: el Ojo de la Microhistoria
El Miami Photographic Observatory (MPhO) anuncia la exhibición Elisa Benedetti: el ojo de la microhistoria, realizada con el apoyo de Arts Connection Foundation. Curada por Aluna Curatorial Collective, reúne una selección del trabajo documental que Elisa Benedetti (b. Venezuela, 1970) ha realizado a lo largo de seis años

30 años de irreverencia y visión en la Colección Fuentes Angarita se despliegan en Madrid
El Museo La Neomudéjar de Madrid presenta 30 años de irreverencia y visión en la Colección Fuentes Angarita, una exposición que recorre tres décadas de una de las colecciones privadas más significativas del arte político y socialmente comprometido en América Latina. La muestra ofrece una lectura crítica y profunda del contexto venezolano y latinoamericano, consolidándose como un punto de referencia para comprender las tensiones, memorias y resistencias que atraviesan la región.
—No creo que sea tan…obvio —respondí cuando mi psiquiatra me lo dijo.
—Estás deprimida —insistió.
—¿No puede ser…sólo…?
—Es depresión ansiosa. En palabras simples, estás fundida.
Incluso en la imagen borrosa de la pantalla de la portátil, el rostro de mi psiquiatra parecía severo, duro. No era un día de juego de palabras, tampoco de nuestros habituales chistes para relajar la tensión. Esta vez iba en serio, y tanto como para que me dedicara una de sus largas miradas reflexivas.
—De verdad no creo que sea depresión —dije de nuevo— sólo estoy cansada. Trabajo el doble. Intento no enloquecer. Entonces escribo, fotografío. Hago cosas.
—Muchas cosas —agregó con un leve retintín.
—¿No me dijiste una vez que para mantener la bicicleta en marcha había que pedalear como loca? Lo dijiste. Es lo que hago.
—Y ahora no tienes tiempo para pensar.
—Siempre estoy pensando.
—En lo que te pasa, no.
Silencio. Uno muy tenso, por cierto. Cuando la consulta se llevaba a cabo en su oficina, me hacía la misma escenita: apretaba los labios, cruzaba los brazos sobre el pecho, sólo se quedaba allí, sentada en apariencia esperando alguna cosa. ¿Cuál? Ah, eso es un buen punto. Para un ansioso, ese espacio sin nombre ni objetivo es un golpe bajo. Odiamos la posibilidad de dejar pasar los minutos, de no hacer nada, de no llenar el silencio con palabras, movimientos, pensamientos, discusiones. Créame, hipotético lector: lo menos que desea un ansioso es analizar el caos exponencial en su mente. Lo que sea que ocurra que le produce un agotamiento indefinible, la sensación de perder el control tan evidente que huyes de ella como puedes. El miedo inevitable. De modo que sí, haces cosas.
Y a “cosas” me refiero a cualquier ocupación que pueda evitar mires sobre el hombro. Es como huir de un monstruo. Uno enorme, peligroso, con las fauces babosas. Sólo que en lugar de ser una de esas criaturas llenas de entusiasmo por beber sangre y comer carne recién muerta, es una floja: corre siempre unos pasos por detrás. Jamás te alcanza pero puede escuchar con claridad como se acerca, como rompe ramas, hace correr rocas, gruñe. Y el ansioso corre, al interior de su mente mientras arroja cosas para hacerle el camino más difícil. Comienzas a pensar en todo el trabajo atrasado, el ejercicio que no haces, el dinero que no ganas, las cosas que tendrías que hacer a tal o cual edad. Y el monstruo corre, sin mucho interés —para qué, si no irás muy lejos— mientras el ansioso se tropieza con todo. Huye. Huye. Huye. Hasta que resbala y…
—Estás deprimida y hay que afrontarlo —salta de pronto mi psiquiatra— tenemos que tomar precauciones porque ahora mismo, un cuadro así es peligroso.
—Insisto, puede ser que sólo esté cansada.
—Y entonces no duermes porque estás cansada. Apenas comes porque estás cansada. Crees que cada enfermedad y tragedia del mundo vendrá por ti…
—Porque estoy cansada —ya me irrité. Lo admito, soy una malcriada— estoy cansada porque en esta cuarentena, hay que trabajar, aprender. Hacer cosas.
—Menos las saludables.
Silencio. Esta vez, la psiquiatra se echó para atrás y sólo me miró. Y así siguió hasta que comprendí que esto iba para largo. Otro mal momento para un ansioso. A ninguno le agrada dejar el tiempo pasar y, por supuesto, a todos nos inquieta la leve presión de esperar que algo suceda, lo cual claro es uno de sus trucos favoritos para obligarme a decir algo. A tomar consciencia de una situación, a prestar atención a lo que vendría después. Tiene su efecto, toda la cosa. En la nueva sala virtual, también. Suspiré incómoda. Me enredé los cables de los audífonos en los dedos. Subí y bajé el volumen. Al final, dejé escapar una especie de bufido frustrado, el pecho cerrado de angustia.
—No sé si es depresión.
—Sí, lo es. Es un episodio de depresión provocado por la ansiedad —dijo de nuevo— admítelo. Esto hay que comenzar a tratarlo y lo mejor es que lo hagamos como un equipo.
Mi psiquiatra es una mujer joven, agradable y con una sonrisa amable. Imagino que está casada, tendrá hijos, una vida más allá de sus pacientes intratables e irritantes. Incluso en esta nueva modalidad virtual, se asegura que nada hable sobre su vida privada: ofrece consulta en una habitación muy sencilla, con una ventana abierta. Escucho a veces el tráfico de la calle y nada más. Pienso en eso, porque quiero pensar en otra cosa, que no sea estoy atrapada por un hecho clave, evidente. Uno doloroso. La recaída que jamás creí sufrir. Y además, en mitad de un año cataclísmico que amenaza con superar el récord de tragedias de 1918 (campeón de peso pluma), el ’45 (peso completo) y toda la década de los setenta, con todo y su guerra de Vietnam. El 2020 veinte es como el sueño fatídico de un nerd con mucho tiempo libre y talento para la desgracia. Que además, escribe un guion para Tarantino.
—No sé qué hacer con esto —murmuro por fin— no sé de verdad…
— Eso es un buen primer paso — dice la psiquiatra — admitir que no lo sabes y necesitas ayuda. Para eso estoy aquí.
Un chasquido. La imagen aparece y desaparece. La mediocre conexión de internet hace de las suyas y a la psiquiatra le lleva esfuerzo volver a estar en línea. Cuando lo hace, me mira con preocupación.
— Te ayudaré como pueda —insiste.
—Como Johnny Mnemonic.
—¿Quién?
¿Así se sentirá Abed Nadir, de ir a una consulta médica? De nuevo, mi mente ansiosa en busca de huir de su monstruo flojo. Pero por supuesto, nada es tan sencillo.
Mi psiquiatra me recomendó dejar de sobrecargarme de trabajo y encontrar algo simple y «amable» para calmar mi ansiedad. No sé ni por dónde empezar. Por supuesto, lo inmediato: dejar de aceptar trabajo y ocupaciones porque tengo —en apariencia— tiempo libre, para hacer todo a la vez. Para alguien que consume trabajo como si se tratara de una droga de diseño, admitir que no tengo las fuerzas para escribir, fotografiar, enseñar y ver clases online al mismo tiempo, es tan amargo como frustrante. Pero supongo no tengo otro remedio. “Debes comenzar a ser amable contigo misma”, insistió la psiquiatra antes de que la lluvia terminara la consulta casi de manera providencial. Bueno, seré amable.

Algo malo debe significar que pasé el primer día de esta nueva amabilidad íntima, sentada en mi sofá favorito con un libro en las rodillas que no quería leer y por completo aburrida. Y triste, claro. Como si llevara el peso del mundo sobre los hombros. La tristeza del depresivo no es sólo un estado de ánimo. Es una sensación total y abrumadora que abarca todo, que devora con paciencia cada cosa que hace la vida disfrutable. En mi caso, mi amiga, la depresión ansiosa tuvo un buen tiempo para sabotear algunas salas de mi mente, por lo que soy incapaz de decidir qué hacer sin querer echarme a llorar, dormir o sólo, no hacer nada, que es casi peor. Al final, hago lo que cualquier ansioso de mi época en busca de su curación: preguntar a Twitter.
La respuesta es inmediata. Mucha empatía, ternura y consejos. También ideas interesantes: Jugar con plastilina, cocinar pan, manejar bicicleta, plantar un jardín, un árbol, adoptar un perro recién nacido. Apunto varios, otros los recopilo para cuando tenga más energías. Algunos…bueno, no sé ni como clasificarlos. “Corre bajo la lluvia gritando un nombre a todo pulmón”, me escribe alguien al privado. “¿Alguien?”, pregunto. “Alguien que odies, eso drena lo negativo hacia el lugar correcto”. Nope, pienso con cierto sobresalto mientras imagino la imagen. “Toma dos piedras, sostén una en cada mano y concéntrate en el espacio físico que ocupas en el Cosmos” me dice un desconocido bien intencionado a quien sigo desde hace años. “Entender la fugacidad de la existencia, es libertador” Suena demencial, pero en realidad, vivo en el año de los monos que huyeron con muestras de un virus pandémico de un laboratorio, hay ballenas en Montreal y Avispones gigantes en Luisiana. Lo copio a mano. No debería…¿eh? Ay, no seas hipócrita.
La lista de ideas que podrían ayudarme se acorta a cinco, incluyendo la conexión primordial con el Universo. Al final y llevada por la curiosidad, pienso que es una idea interesante y que si estoy dispuesta a intentar vencer mi miedo a los trabajos manuales, también puedo probar algo más psicodélico. “Mi lugar en el cosmos” vuelvo a pensar mientras revuelvo el pequeño jardín en busca de piedras.
La primera vez que sufrí un período de depresión debido a la ansiedad, tenía unos veinte años y mi abuela acababa de morir, de modo que creí se trataba del inevitable duelo. Pero cuando pasó un año y todo empeoró, comprendí que lo que sea que ocurría, me aplastaba bajo un peso asfixiante. Bajé de peso, hasta niveles alarmantes. Dejé de escribir, fotografiar. Perdí el deseo de buscar la felicidad, cualquiera sea su forma. Y ese, es el centro de todo cuadro depresivo. Vamos, no hablo de la felicidad a la manera Hollywoodense, con besos románticos, explosiones de plantas químicas, robots flotando en el espacio —lo sé, divago— sino…¿qué? Supongo que todo se trata de encontrar una manera real de asumir que la vida es importante y valiosa. Que hay algo fundamental que te empuja hacia adelante, hacia un tipo de luz interior. Quitando todo lo simbólico y místico, la depresión es un cuarto oscuro en que quedas atrapada, sin posibilidades inmediatas de salir.
Y estuve mucho tiempo allí. Casi dos años. Me llevó esfuerzo, trabajo y un considerable impulso de voluntad para admitir las heridas, volver a escribir y sentir placer, fotografiar y sentir el sacudón de maravilla que siempre me ha producido mirar a través del obturador. Comer como un refugio de pura satisfacción. En suma, celebrar encontrarme viva. Saludable a pesar de todo. Quizás por todo. Recuerdo que por entonces me obsesioné con la mitología nórdica, sus dioses falibles y bonachones, sus castigos temibles y sus triunfos de conciencia. Leía a toda hora sobre el tema y de pronto, pensé que ese camino extraordinario de criaturas míticas hacia un tipo radiante de redención, era el que todos recorríamos, antes o después. En solitario o en medio de un país lleno de dolores como el mío. Pensé que había algo poderoso en curar. En esa primavera de piel y espíritu que alguna vez, todos aspiramos a disfrutar.
Pienso en eso, mientras levanto dos piedras pequeñas en cada palma de la mano. Estoy en la terraza de mi edificio, a quince pisos de distancia del suelo, bajo la lluvia de una tarde cualquiera de Caracas. Llueve y yo estoy allí, con las manos extendidas, tratando de encontrar mi peso en el cosmos, de pensar en la tristeza como algo más real que una sensación de miedo desesperado. Suspiro, cierro los ojos. Mi peso en el cosmos.
Si esto fuera un cuento inspirador, ahora mismo les contaría que vi un destello en la oscuridad de los párpados cerrados. Que todo mi cuerpo se llenó de energía, que la lluvia me golpeó el rostro y ¡Oh milagro! dejé de tener la sensación insoportable de querer echarme al suelo a dormir. De sólo dormir, o quedarme en blanco a la orilla de la cama. Todo eso atrás, mientras el brillo del Universo interior se expande, se hace radiante, me rodea, me sostiene, cura…
En realidad, lo que escuché fue al vecino mandar a otro a bajar “su mierda de música”, lo cual agradecí. Era mierda realmente (no diré cual género para evitar reclamos) y aunque el melómano de mal gusto, no sólo no se dio por aludido sino que además, mantuvo el volumen estridente, escuchar la simple pelea me reconfortó. Gente siendo gente, pensé mientras la lluvia me golpeaba la cabeza y el rostro. Más allá, la ciudad tiene un aspecto borroso bajo la cúpula gris y brillante. Han transcurrido casi setenta días de confinamiento debido a la emergencia sanitaria del coronavirus y, poco a poco, me he acostumbrado a contemplar las cosas con mayor atención. A…¿qué? La terraza de mi edificio no es gran cosa. Es una especie de patio en las alturas, rodeada de un muro de tamaño intermedio de ladrillos crudos. Pero tiene una vista bonita. La ciudad es una línea plateada y bajo la lluvia, brilla.
¿Y ahora qué? Cierro los ojos de nuevo. Estoy haciendo el ridículo, pienso. Debería estar haciendo muñequitos de plastilina, como me sugirió mi amiga M. o pan. Una chica en Twitter me envió una receta sencilla. O tejer, eso también. Mi amiga A. dice que el punto de cruz es a prueba de idiotas artesanales. Pero no. Estoy aquí, mojándome bajo la lluvia y con una piedra en cada mano. Esperando ¿qué cosa? ¿Que baje un maestro Sayayin desde la tormenta para darme las bolas…? Se me escapa un gruñido de mal humor. ¿Por qué de todas las brillantes, inteligentes y lógicas sugerencias que me dieron escogí esta? ¿Qué coño me pasa? ¿Qué coño estoy tratando de demostrar?
Mi amigo César, uno de esos ateos recalcitrantes e inconvertibles, me diría que quiero añadir un poco de realismo mágico a mi vida. Que quiero pensar que las cosas tienen un por qué, un sentido. Pero en realidad, sólo se trata de esto: me encuentro atrapada en una ciudad triste, en una época trágica, en medio de un estado de ánimo funesto. ¿A dónde quiero llegar si todo no es más que eso? Ahora en lugar de desánimo, siento una profunda furia. Una espesa, nebulosa, pura angustia.
El asunto quizás, es que la sin razón de la vida pesa. Y aun más, cuando llegas a los treinta y tantos años, en un país que se derrumba a tu alrededor. Cuando tienes tanto miedo. Lo he tenido muchas veces los últimos tres meses. Primero por la pandemia, después por la fractura, ahora por la nada del futuro. ¿Qué espero conseguir? me digo. Estoy cada vez más furiosa. Sólo falta que te resfríes, que te contagies de quién sabe qué y lo confundan con coronavirus, que…
El brazo derecho me comienza a flojear y bajo la mano un poco. Todavía no me recupero del todo de la fractura, por lo que paso buena parte del tiempo como el gesto amistoso de un Tiranosaurio Rex: el bicep pegado al tronco del cuerpo, el antebrazo rígido y moviéndose de un lado a otro, con enorme torpeza. No está mal, pienso enfurecida y aturdida, la fractura pudo ser peor. Pudo ser…¿qué? Levanto de nuevo la mano de nuevo, un impulso ridículo y un chispazo de dolor me recorre el músculo. Aprieto la piedra, resbalosa por la lluvia y siento con toda claridad, la sensación de torpeza que tanto me molesta. Pero sana, me digo. Estoy curando con rapidez.
La verdad, todo el proceso de recuperación ha sido un lento trayecto hacia reconocer mi vulnerabilidad, algo que me ha llevado tanto esfuerzo como bajar los eternos siete kilos de más o aprender alemán con Duolingo. Quizás, parte de toda esta tristeza venenosa, angustiada, tiene una relación directa con no poder luchar contra mi cuerpo, con no poder hacerme más fuerte, ignorar el dolor, asumir…Mierda. No sé cuando empecé a llorar, pero es muy incómodo si llevas anteojos. Que además ya están mojados con la lluvia. Mi peso en el cosmos. ¿Este lo es? ¿Esta sensación de ser una muñeca rota de alguna broma cruel? Ah, si, si ese es el peso, soy un ejemplar de elefante blanco especialmente grande y torpe, paseando de un lado a otro en una cristalería.
Arrojo una piedra, me siento en el suelo. Ahora llueve más fuerte. Seguro que ahora me enfermaré. Una de esas pestes de temporada. Estaré en cama días entero, sofocada por los mocos y convencida que se trata del virus crítico que azota al mundo. Lloro, con los brazos cruzados sobre las rodillas. Lloro de cansancio, de puro esfuerzo de hacerlo. Lloro…¿qué? ¿Alivio? Lloro porque puedo, pienso de pronto. Porque soy llorona, porque llorar me libera, porque no he llorado en meses —a no ser por películas cursis— , lloro porque estoy tan cansada, tan asustada. Lloro porque simplemente no puedo hacer otra cosa.
La lluvia arrecia. Como en esa bonita escena de la película V de Vendetta de las hermanas Wachowski, que en la sufrida Eve descubre que Dios está en la lluvia. No lo descubrí, pero llorar a solas, lluvia y lágrimas, de pronto es tan liberador como pocas lo han sido en mi vida. Llorar porque puedo, para deshacer el nudo amargo a mitad del pecho, para que de pronto, pueda sentir que las cosas buenas y malas, tienen una forma y un sentido. ¿Lo tienen? Arrojo la piedra con el brazo derecho, el del Tiranosaurio. Me duele, pero el tirón de dolor pasa y me encuentro con la mano extendida, firme y casi saludable bajo el aguacero. ¿Hay un sentido para las cosas? No lo sé, pero me gusta creerlo.
Mi vecino, el del buen gusto musical, sigue gritando obscenidades al amante del reguetón, mientras cierro la puerta de la terraza. En algún lado, alguien está contando en voz alta una anécdota de cocina —¡Se quemóoo…se quemóo….Se quemóoooo!— y cuando bajo escalón por escalón, me tropiezo con un vecino, que se sobresalta y da un paso a un lado para dejar pasar a la mujer con el cabello en punta, el brazo de tiranosaurio y una piedra en la mano. Me río. Me hace reír la escena. Me pregunto qué pensará, que dirá después. “¿Sabes la vecina…la gordita de cabello largo y lentes? La vi. Iba con una piedra”, le cuchicheará a su esposa, la mujer pecosa a quien le caigo mal. Que seguramente dirá que ya sabía que yo era una indeseable, una loca, con ese rock a las dos de la madrugada y mis paseos nocturnos por el edificio. Y sigo riendo, me río aunque ya no sé de qué. Me río y pienso que es una forma extraordinaria de mirar el mundo, la risa, la lluvia, el aire con olor a fresco luego de semanas de sofocarme con el hedor del humo invisible que llenó la ciudad.
Y pienso que sería gracioso contar eso. Que sería ¿qué? Me río. Me río cuando llego a casa, cierro la puerta. Cuando mi roommate me mira sobresaltada. Cuando me veo en el espejo, puro cabello empapado y una piedra en la mano izquierda. Sigo teniendo miedo, todavía estoy cansada. Pero quiero contar esto. Quiero…cierro la puerta del baño, arrojo la piedra a la ducha, me quito los anteojos. El mundo se hace borroso, extraño y radicalmente nuevo. El cansancio está allí, pero en alguna parte, en un punto indistinto de mi necesidad depresiva de sólo no pensar…está el impulso. ¿De qué? Pienso mientras el agua caliente me golpea el rostro, el brazo de Trex, los pies temblorosos.
No lo sé, me digo cuando comienzo a escribir esto. No lo sé y quizás eso también es bueno. Como un pequeño milagro. Una chispa de luz detrás de los ojos cerrados.
Tal vez te interese ver:
Pamela Colman Smith y la mística silenciosa del siglo XX
Pamela Colman Smith fue la artista que dio rostro al tarot moderno y, sin embargo, su nombre permaneció en la penumbra. Mística, sinestésica y visionaria, transformó el lenguaje ocultista en una experiencia sensorial y poética.
Rosalia y el tiempo – Apología del Cuento
No se trata de una mezcla casual. Blancanieves y mucho antes que la versión Grimm la popularizara y la convirtiera en pieza de literatura infantil, indagó en el mal, la codicia, la magia y la pasión desde lugares complicados.
La polémica ‘Cumbres borrascosas’ de Emerald Fennell
Desde que la directora británica Emerald Fennell anunció que su próximo proyecto sería una adaptación de Cumbres borrascosas de Emily Brontë, hubo cierta polémica al respecto. En especial, porque la realizadora, conocida por su estilo audaz y provocador, dejó claro que no se trataría de una revisión fiel al original.
Bruja, fotógrafa y escritora.
Columnista en The Wynwood Times:
Crónicas de una feminista defectuosa









