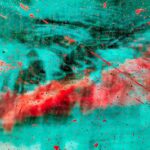Por Jan Queretz.
Todo pensamiento es literario. El mundo ha sido construido de necesidades narrativas y poéticas: la historia no es de los vencedores, es de los narrados. Un solo cambio en el punto de vista de un solo instante de nuestros libros fundadores y el mundo tendría otras banderas.
Cien mil canoas habrían salido desde la desembocadura del Orinoco en la búsqueda del siguiente Dorado. Así, por casualidad, América habría conquistado Europa. Lo siento. Ya supondrá un futuro ejercicio trastocar las historias para desenmascarar la nueva realidad literaria. Me da la impresión de que será un ejercicio peligroso. La realidad es y su estabilidad es motivo suficiente para transformarla. Por ahora, todo indica que el recorrido iniciará en una idea menos angustiante; en este caso, necesariamente peligrosa: la metáfora.
Y con la metáfora quiero decir que hoy, en esta habitación, ha nacido el día de los pájaros.
La literatura, en su forma más superficial, se compone de imágenes. A través de la lectura –y este ejercicio no es menor; tampoco innecesario, como nos quiere imponer la actualidad– la mente humana se entrega a la visualización de lo absoluto. La imaginación es un órgano misterioso. Es un proyector de representaciones exclusivas. Es íntima; por lo tanto, condena. Cada palabra se muestra de una forma distinta para quien lee. No hay manera de determinar exactamente qué imagen vio el escritor que retrató, por ejemplo, la ropa que viste un personaje, la sonrisa triste de una mujer al ver la lluvia caer por la ventana. Hay tantas vestiduras como lectores, hay tantas sonrisas tristes como imaginaciones encendidas. La descripción más exacta es siempre la más inexacta de todas. La condena de la imagen es su carácter infinito.
El laberinto de las imágenes literarias tiene paredes transparentes. Caminamos, las tocamos una a una con la punta de los dedos. Abrazamos las texturas. La claridad nos dificulta el camino, es cierto. Pero avanzamos en el laberinto. A veces, nos produce una ansiedad atropellada; otras veces, caminar es plenitud, calma sin barrancos. Como escritores, nuestro deber más importante no es encontrar la salida del laberinto, sino perdernos en él a pesar de la claridad que se cuela a través de las transparencias.
La metáfora
Nace cuando decidimos perdernos de forma voluntaria entre millones de imágenes literarias. Su destino es lo más parecido al sueño que ha creado la imaginación humana: cerramos los ojos. Caminamos en el laberinto. Tocamos las paredes, sentimos cada textura. Abrimos los ojos. Estamos perdidos. Lo demás es literatura.
La Real Academia Española jamás definiría la metáfora como la conjunción desordenada e inexplicable de imágenes literarias. Hoy, me permito esa definición.
Más allá de cualquier concepto, sobre todas las cosas, la metáfora es la creadora de los profundos cauces literarios a los que apuntamos los escritores con nuestro trabajo. Porque la metáfora no solo muestra, deslumbra; no solo sugiere o insinúa; enfatiza un discurso, crea una realidad literaria nueva y alucinada, quiebra lo conocido, potencia el silencio y lo nutre de intensidad e información.
Propongo un cierre narrativo. Las historias dicen lo que la realidad no puede decir. Mejor así.
Hace unos días he caminado el laberinto. Me perdí como es debido. Allí descubrí esta historia. Por ahora, no tiene título.
“Es el tren quien ha pensado el día de los pájaros. Recorre de una mañana hasta la otra el régimen carcelario de sus rieles. Como una atracción, le han acortado la vía a ciento cincuenta y dos metros en línea recta. Su longitud es de ciento veinte metros, así que su carrocería ocupa la mayor parte del recorrido. Va y viene. Y una vez y otra. Sin parar. Los trescientos sesenta y cinco días al año, las veinticuatro horas al día.
Por verlo viajar en la curiosidad de lo extraño, los visitantes pagan la exactitud de treinta dólares la hora. Es la atracción de moda en el pueblo así que los directores del parque saben de sobra que el tren es una mina de oro. Hasta la fecha, más de tres mil personas han visitado la atracción. Las estimaciones indican que para el final del año otras quinientas mil visitarán el tren; además comerán en los restaurantes y se tomarán fotografías de diez dólares.
Una vez al día, por el costo extra de cincuenta dólares, a distinguidos visitantes les es permitido entrar en los vagones. Caminan por los pisos alfombrados, entran a los compartimientos y se sientan y rememoran los viejos tiempos de los viajes. La visita dura alrededor de quince minutos. Pero hoy es el día de los pájaros. El tren ha pensado este momento durante años. Se alegra del tiempo y de sus llegadas. Avanza y retrocede. Desde afuera, los visitantes miran la algarabía desatada en el interior de los vagones. Las mujeres corren intentando salvar a sus hijos, los hombres se lanzan al piso y colocan las manos sobre sus cabezas. El plan funciona a la perfección. El tren no puede volar pero necesita sentir la textura de las plumas, mirar de cerca los mecanismos de las alas. El tren detiene su laberinto. Al abrir las ventanillas cientos de pájaros de colores salen volando del interior del tren y se dispersan por un cielo terrible. Los visitantes corren despavoridos. Por orden ejecutiva, apagan el tren. Los directores del parque necesitan investigar qué ha sucedido.
Sobre su riel, el tren descansa. No se mueve. Recuerda el día de los pájaros y sonríe”.
Quizás puede interesarte:
La verdad sobre el compromiso literario
Escritor y poeta venezolano.
Columnista en The Wynwood Times:
Literatura viva