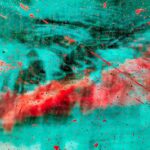Por Jan Queretz
El cinco de mayo de dos mil doce esperé a que toda mi familia se durmiera, invadí la mesa de trabajo de mi madre y coloqué sobre la madera un pesado objeto que había escondido debajo de la cama como si fuera un secreto inconfesable: aquella tarde, en un arranque de delirio anacrónico, gasté todo mi sueldo y compré una máquina de escribir.
Había tonteado con una de ellas muchos años antes pero nunca con la intención de hacer de sus mecanismos mi forma principal de escritura. Todos aquellos que la casualidad ha obligado a relatar en este siglo sabemos bien adentro que tenemos un fetiche extraño y no resuelto con la escritura mecánica. nuestros maestros usaban esos pequeños artefactos ruidosos. En sus diarios relataron el sagrado olor del papel y de la tinta, la pérdida irreparable de los manuscritos nunca copiados y las interminables hojas de papel desechadas, tiradas al suelo en el ardor infernal de la frustración creativa. Esa es la imagen que tenemos del escritor entregado a su arte: la luz de la madrugada entrando por la ventana abierta, el gato durmiendo sobre el escritorio, las muchas hojas arrugadas en el piso y el ritmo delirante de los golpes de las letras sobre el papel.
Sin embargo, al colocar la primera hoja y acomodarla dentro de la máquina, la sensación de escritura no fue placentera sino desesperante. La primera línea fue un desperdicio de tinta. De once palabras ocho tenían errores y formaban en su conjunto un lenguaje incomprensible. Arranqué la hoja y coloqué una nueva. Me preparé otra vez para comenzar. Pero sucedió lo mismo. Otra hoja cayó, y otra. Entonces entendí que la máquina se había rebelado contra mí y que la única forma de dominarla era trabajar a su ritmo porque al cabo de una hora el suelo estaba lleno de papeles y mi cabeza a punto de abandonar.
Yo estaba equivocado. Para escribir necesitaba paciencia, virtud que hasta ese momento nunca había conocido y que la máquina parecía exigirme. Siempre fui esclavo del teclado electrónico donde todo es inmediato y volátil. Por eso me costó tanto encontrarle ritmo a un objeto que, en su ironía diabólica, me dificultaba la escritura a propósito a pesar de que estaba hecho para facilitarla. La verdad es esta: sus teclas no son tan ágiles como las del teclado moderno. Se toman su tiempo, se levantan y golpean la hoja, y a veces la rompen, o a veces chocan dos varillas entre sí porque los dedos, en el apuro, pulsan dos teclas a la vez.
Me concentré en la paciencia y en el nuevo arte de teclear en un traste metálico. Y así, el tiempo comenzó a reducir su velocidad. Fui, letra por letra, labrando el texto que quería trabajar. Pensé cada palabra antes de escribirla. Esa invención de la lentitud me abrazó como nunca y me entregué a una escritura sin límites. Seis horas después amanecía. Escribí toda la noche. y tenía un cuento en mis manos.
Ahora que han pasado tantos años desde esa madrugada entiendo que la actualidad pide a gritos una inmediatez sanguinaria. Mientras más rápido escribamos, mejor. El poemario o la novela no pueden tardar más de seis meses en escribirse. Vivimos en el mundo de los moldes y la escritura fabricada en serie. Pero la realidad es que la literatura exige tiempo y una lentitud radical. Exige pensar cada palabra como plantean las máquinas de escribir. Propongo, desde el juego y la necesidad, rebelarnos en contra de la inmediatez de lo contemporáneo. Escribamos y leamos con lentitud para que al crear, pensemos. La literatura, en su más simple definición, es la forma más pura de contemplación sin límites. En la literatura no hay velocidad porque no hay tiempo.
Cuando se acabó la tinta negra de la máquina pasé a la tinta roja. Después, cuando al golpear con las teclas la hoja solo se perforaba, no pude encontrar otra cinta de sustitución. La máquina quedó en la mesa de mi madre como un pisapapeles gigantesco. Nunca más tuve otra. Hoy, cuando me siento frente al computador, hago un acto de magia singular: imagino que el teclado que uso no existe, sino que al escribir pulso las teclas de mi máquina insomne. Entonces el tiempo se devuelve a aquella noche febril y me convierto en el escritor más lento del mundo. Y eso me permite ver la literatura desde otro siglo menos bullicioso.
Recuerdo que el cinco de mayo de dos mil doce nadie pudo dormir. Primero desperté a mi madre. Luego al resto de mi familia. El edificio entero sufrió las consecuencias de mi absurda necesidad de golpear los mecanismos y se desveló por completo. Cuando salí del apartamento para ir a trabajar mi buzón de correspondencia estaba lleno de cartas de queja y una que otra amenaza de muerte.
Escritor y poeta venezolano.
Columnista en The Wynwood Times:
Literatura viva