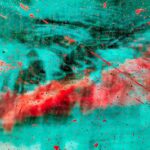Por Jan Queretz.
Harto de ser cuestionado una y otra vez por su madre, por su padre y hermanos, por su abuela, por el párroco, por los empresarios y académicos del mundo, por la humanidad entera que lo ha juzgado con burlas crueles, el escritor, sin apartar la mirada del papel, les contestó la definitiva resolución de su futuro: “insistan todo lo que quieran, incrédulos, no me levantaré de esta silla. Este es mi único hogar. Tengo que estar aquí, frente al papel y no abandonar estas páginas. Escucharé las voces que me pueblan y no dormiré si es necesario. Mi compromiso con la literatura es total y absoluto y cualquier otro estímulo es insignificante para mí. Escribir es mi única necesidad. Todo lo demás es superfluo. Vivir en el mundo ha dejado de importarme; solo quiero existir en la palabra, ser ella, fundirme con su sabiduría. En este momento tengo un objetivo claro y profundamente inabarcable: defender a la humanidad mientras la escribo”.
La habitación quedó en silencio. Los cuestionadores, quienes insistieron durante años para que el escritor abandonara sus libros, allí, encerrados con él, torturándolo con sus palabras, se fueron sin dejar rastro, y tras de sí cerraron la puerta: dejaron al escritor en su soledad tan deseada. Así comenzó la celebración de una lucha de años, de la soledad adquirida gracias a un íntimo compromiso vociferado. Para festejar, el escritor detuvo un momento el lápiz; la imaginación que estaba escribiendo quedó paralizada en el aire. Más tarde continuaría con su novela. Pasó a la página siguiente de su cuaderno y preparó la mente y el cuerpo para entregarse al cauce de un objetivo breve: redactar lo más rápido posible, sin detenerse y sin editar el resultado, un flujo de consciencia sobre el compromiso y la escritura. Primero decidió el título y trazó las letras en la parte superior de la página: “La verdad sobre el compromiso literario”. Pensó unos segundos antes de comenzar. No habría pausas, todo lo que escribiría a continuación tendría que contemplar sus reflexiones sobre la necesidad de un pacto entre el hombre y la literatura. Entonces colocó el lápiz sobre la hoja y escribió:
“En toda literatura hay dos trincheras así como el escritor es siempre dos escritores: el que se enfrenta a la hoja en blanco y el que se enfrenta a la hoja escrita. Para los ingenuos que piensen que comenzar un texto es ya en extremo difícil deberán encontrarse de frente, como en un accidente automovilístico, con las miles de palabras que componen, por ejemplo, una novela breve o las cientos de miles que conforman una novela extensa. Con más complicaciones, esto: enfrentar la simpleza de un poema, que en cien palabras o menos tiene que abarcar el universo. Esta lucha es igual de ardua frente a la hoja en blanco.
Para sobrevivir la crudeza de estos monstruos, el vacío y el escrito, necesitamos un compromiso absoluto, radical, eterno, continuo, sin pausas, sin dudas, como el que he gritado a mis cuestionadores: pienso así, porque el más bello de mis días solo existe si escribo del amanecer al anochecer, si la hoja en blanco es el terror de las mañanas la hoja escrita es el terror de las noches. Y ahora es de noche. Por lo tanto, debo detenerme a profundizar en el desmedido acto de escribir cuando ya hemos escrito: ¿Quién no se ha sentido indefenso ante el arte casi terminado, solo en la espera de una última mirada escrutadora? Todos.
Cada escritor debe vivir la experiencia de los dos ámbitos más visibles de su literatura: el rostro y la sustancia. El rostro despliega su mundo en el lenguaje y solo es posible aprender sus maneras leyendo con intensidad a los maestros. Después del aprendizaje, el lenguaje permitirá el virtuosismo del juego, dirigir la velocidad del texto, determinar el camino, es decir, la reacción de los lectores, si sonreirán o llorarán; transmitir es nuestro reto más urgente y ellos, los lectores, nuestra mayor dicotomía: el lector es amigo y enemigo a la vez, quien nos dará de comer y nos quitará absolutamente todo.
La atención que le pongamos al cultivo del rostro literario determinará la relación poética del texto con la existencia: qué tan cerca está de pertenecer al mundo o qué tan lejos, si las imágenes elaboradas por el lenguaje son exactas, democráticas, claras o brillantes, o por el contrario oscuras, escondidas y perversas, es decir, alejadas de la humanidad para aterrarla con su sinsentido. El rostro es la forma del texto, su primera instancia, la más vital y pura de todas, y como tal, aquí es necesario el compromiso: el rostro debe mostrarse con un grado de perfección absoluto, de principio a fin. Así como no hay un solo segundo de música inexacta en todo Mozart, así debe ser nuestro texto.
El rostro es también un arma de doble filo. El compromiso de lograr la forma perfecta nos puede llevar al infortunio. Pienso en mi gran amigo, Salvador Sánchez, quien ha pasado veinte años seleccionando la primera palabra de su cuento, “Una tarde sin Roma”. Escritores como él demuestran que el compromiso con el rostro literario, si no es equilibrado es devastador. Tampoco podemos permitirnos la búsqueda eterna de las palabras que conformarán el rostro del texto sin tomar la decisión de avanzar.
Detrás del rostro está la sustancia, el lado más oscuro del texto, el de más sencilla explicación. Los escritores hemos venido a la tierra para contarla, ahí está nuestro compromiso con la esencia de toda literatura. Así, el fondo se revela ante nuestros ojos: el pasto, el aire, las necesidades, la psicología radical del tiempo humano, las enfermedades sociales, las uñas mordidas de un amor perdido, cualquier tema es necesario y urgente para comprender el mundo, siempre y cuando no escatimemos en penetrar y mirar la autopsia de los hechos. Cada órgano de la realidad es sagrado y nuestro tratamiento debe atreverse a relatar con una intensidad única: cada giro de la sustancia permitirá sacar al lector del mundo y diseccionárselo frente a los ojos, para que pueda sentir cada hebra pensada, cada pensamiento venerable. Esto solo puede obtenerse de una emoción: del intenso entrenamiento del compromiso, de su terquedad impoluta”.
Sudaba. El flujo de consciencia estaba terminado. El escritor había escrito y eso era lo importante. Suspiró. Entonces arrancó la página y la tiró a la basura. De nada servían aquellas reflexiones. Prefirió continuar con su novela en silencio, feliz.
Escritor y poeta venezolano.
Columnista en The Wynwood Times:
Literatura viva